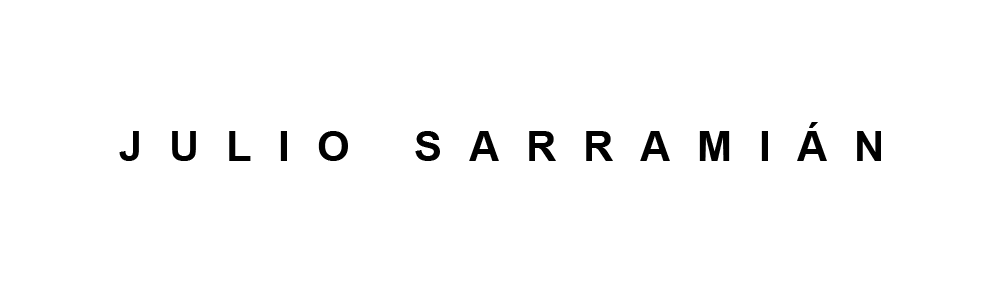Glitchland
No se trata de pintar la vida,
se trata de hacer viva la pintura.
Paul Cézanne
¿Puede ser definido el acto de pintar sin referencia a una catástrofe que lo afecta? ¿No enfrenta, no comprende el acto de pintar a esta catástrofe en lo más profundo de sí mismo, incluso cuando lo que es representado no es una catástrofe? En efecto, las vasijas de Cézanne no son una catástrofe. No hay un terremoto. Por tanto, se trata de una catástrofe más profunda que afecta al acto de pintar en sí mismo. Al punto que sin ella el acto de pintar no podría ser definido. (1)
Gilles Deleuze
La pintura –al igual que cualquier otra manifestación artística- no deja de ser un fragmento de una posible realidad que nace de la catástrofe (2). No deja de ser una mirilla –ínfima en ocasiones- por la cual nosotrxs, como voyeures incorregibles, miramos una y otra vez intentando completar la escena que ante nosotrxs acontece. Se hace necesario, por tanto, asimilar e incidir en el concepto de pintura como ficción, no como documental. A esa mirada parcializada añadamos su engaño, su capacidad de desconcertar, deformar, mostrar y ocultar, de manejarnos a su antojadiza voluntad, de sorprendernos o acongojarnos. En esta misma línea que escruta todas las posibilidades expresivas que puede aportar la pintura se encuentra Julio Sarramián, quien en constante investigación y siendo fiel a su particular estilo, propone una y otra vez nuevas vías comunicativas a través del empleo del pincel.
La mutabilidad que caracteriza a la pintura –a veces tan caprichosa e imprevisible- le ha permitido sobrevivir en un escenario artístico en constante transformación que liquida sin inmutarse a cualquiera que no sepa adaptarse a sus ritmos. Entender que la pintura es eterna y que permanecerá impasible ante los vaivenes de la sociedad –entendida esta como artífice, moderadora y jueza de las representaciones artísticas- es seguramente pecar de ingenuidad, es interpretar que la pintura es inmortal por el simple hecho de ser pintura. Eso sí, indiscutible es que la pintura es una manifestación artística fértil e, incluso, prácticamente inabarcable, teniendo en cuenta estilos, técnicas o soportes, entre un variado abanico de alternativas que se multiplican con los años. El tiempo de la pintura implica siempre una nueva definición (3).
El paso del tiempo impone que el concepto de pictórico adquiera nuevos significados o, como mínimo, una dilatación o reducción de esa acepción originaria. El pintor y escritor francés Jean Bazaine subrayó y defendió en Notes sur la peinture d’aujourd’hui (1948) que ningún artista realmente pinta como quiere, sino que su obra es el resultado dictado por su tiempo. Esta disertación de Bazaine –que ya otros plantearon con anterioridad, como Hippolyte Taine o Vasili Kandinsky- nos permite insistir en la idea de pintura como dispositivo que no permanece impávido a su propia realidad del momento, al mundo que lo rodea en el instante mismo de su planteamiento y gestación. Es abrazar la pintura como hija de su tiempo (4).
La revolución digital permitió que las vías de trasmisión se amplificaran, influyendo visiblemente en la forma en la que la propia humanidad se comunica, se relaciona, se exhibe o se manifiesta, alterando no solo nuestra vida, sino la propia concepción que tenemos de la vida. En una era donde lo tecnológico y lo digital –o la digitalidad– avanzan con premura e instalándose con total naturalidad en el campo artístico –completamente lógico por otro lado- la pintura sigue teniendo cabida. Rechacemos, por tanto, cualquier lucha entre lo artesanal y lo digital, de hecho, la convivencia es posible y plenamente necesaria. El artista, como parte de la sociedad que es, recibe una serie de estímulos que se traducirán directa o indirectamente en su obra. Si dichos estímulos proceden del campo digital, no es de extrañar que acabe apareciendo, de una forma u otra, en el lienzo. Un claro ejemplo de ello es Julio Sarramián, quien ha querido representar lo intangible del mundo digital a través de la pintura aunque –como veremos a continuación- este hecho no corresponde a su epicentro conceptual, sino que como mucho adquiere la posición de vía de comunicación. No deja de ser un vehículo, un lenguaje de su tiempo.
Veo mi trabajo como un lenguaje y juego a lo que necesito en cada momento (5).
Aunque los procesos llevados a cabo por Sarramián puedan parecer mecanizados –desde el boceto a la ejecución- por esa relación tan fuerte con la fotografía y con sus impolutos acabados, la obra de nuestro artista germina en ese carácter polisémico de la pintura con la que formula una relectura del paisaje partiendo de su esencia misma, del origen. Ese virtuosismo técnico de Sarramián, de un supuesto talante académico, se entrecruza con una ruptura de ese canon paisajístico realista –diríamos que hasta paternalista- que inunda los libros de historia. Por desconcertante que pueda parecer, nos remite a las pinturas de J. M. W. Turner, a ese romanticismo inglés de principios del siglo XIX. Junto a ese retrato de la magnificencia de la naturaleza frente al –ridículo e innecesario- ser humano, nuestro artista nos propone una atmósfera nebulosa y evanescente de un inacabado paisaje. Ese aire enigmático y desconocido que inunda los lienzos de ambos se rompe con el dramatismo y la violencia que propone el londinense que se opone a los ambientes sosegados e, incluso, amables del riojano. Como bien apunta la comisaria y crítica de arte Susana Blas: La particularidad de la búsqueda pictórica de Sarramián es fundir esa mirada romántica, asociada al concepto de lo sublime, con otra más científica (6).
Las referencias orográficas son claras, tampoco trata de ocultarlas –o por lo menos no en su totalidad- pero lo cierto es que sus propuestas no corresponden a paisajes concretos, sino que descubre escenarios comunes, habituales en diversos frentes geográficos a escala mundial. El artista nos presenta territorios inhóspitos que ya conoce, que ha explorado en sus viajes, intentando acercar al espectador la montaña más enriscada, el valle más escondido y la cumbre más inaccesible. De esta forma Julio Sarramián consigue conectar rápidamente con el público, quien recurrirá instintivamente a su propia miscelánea de recuerdos intentando generar un diálogo con la pintura. Al fin y al cabo todxs hemos visto montañas. Esta estrategia le permite ir del micro al macro, es decir, de lo individual a lo colectivo, a la experiencia compartida.
Definitivamente, Sarramián nos atrapa con sus paisajes tornasolados donde se conjugan con maestría la emisión del color y la recepción del mismo por parte del espectador, que se multiplica no solo por cada individuo sino que la interpretación varía según el tipo y grado de luz que reciba la pintura. Su trabajo va más allá de arrojar colores sobre una superficie bidimensional y acotada, sino que se escapa de unos centímetros determinados marcados por los bastidores. No es la misma pintura si se observa un paso a la derecha o dos atrás, las tonalidades cambian y aparece una nueva pieza. Ese efecto metalizado –propiciado sin duda por ese perfecto y casi obsesivo degradado cromático- concibe una obra totalmente viva e independiente de su artífice, quien una vez acabado su trabajo permanece relegado a un segundo plano. Esta emancipación de la obra de arte está sujeta a la propia intencionalidad de su autor que, en un acto de absoluta generosidad, decide desprenderse de ella y deleitarse con las capacidades intrínsecas que posee. Su planteamiento se adscribe, por tanto, a la filas de la asimilación del arte como experiencia participativa que permite que aparezcan nuevas asociaciones y relatos. Su pretensión es la de hacer que toda la teoría surja del contacto directo con la obra (7).
Con Glitchland Julio Sarramián plantea una lectura poliédrica de fogonazos cromáticos y reflejos impregnados en óleo. Una pintura situada en el intersticio de la figuración y la abstracción donde lo aparentemente sólido se evapora y los colores se transforman a voluntad del tiempo, al indeciso apetito de la luz. El resultado de estas exploraciones visuales encarnadas en lienzos permite que los turquesas se conviertan en cerúleos y los verdes en violetas, pero también los naranjas en rosas y los cetrinos en rojos. Sarramián despliega un jeroglífico pictórico con el que discernir sobre el infinito lenguaje de la pintura -con una sintaxis en constante mutación- que resiste a base de lírica, tradición y catástrofe.
(1). Deleuze, Gilles: Pintura. El concepto de diagrama. Editorial Cactus. Argentina, 2008, p 24.
(2). Deleuze define la catástrofe como ese momento caos-germen desarrollado en una fase pre-pictórica por parte del pintor/a. Según él, esta fase es necesaria para que una pintura realmente pueda denominarse pintura.
(3). Barro, David: Un puñado de razones de por qué la pintura no se secó. Centro Atlántico de Arte Moderno, 2013, p 159.
(4). Kandinsky, Vasili: De lo espiritual en el arte. Paidós. Barcelona, 1996, p 21.
(5). De la Cruz, Ángela: Ángela de la Cruz: «Sigo viendo la pintura como un material». ABC (21/10/2018) por Javier Díaz-Guardiola. Online.
(6). Blas, Susana: El paisaje es el lenguaje. Texto incluido en el catálogo de la exposición Dimensión Fractal. Galería Herrero de Tejada, Madrid (2018).
(7). Fernández Polanco, Aurora: Formas de mirar en el arte actual. Online. P 46.
Adonay Bermúdez
Texto incluido en el catálogo Glitchland. Ayuntamiento de Logroño (2021), para la exposición en la Galería Herrero de Tejada, Madrid (2021)